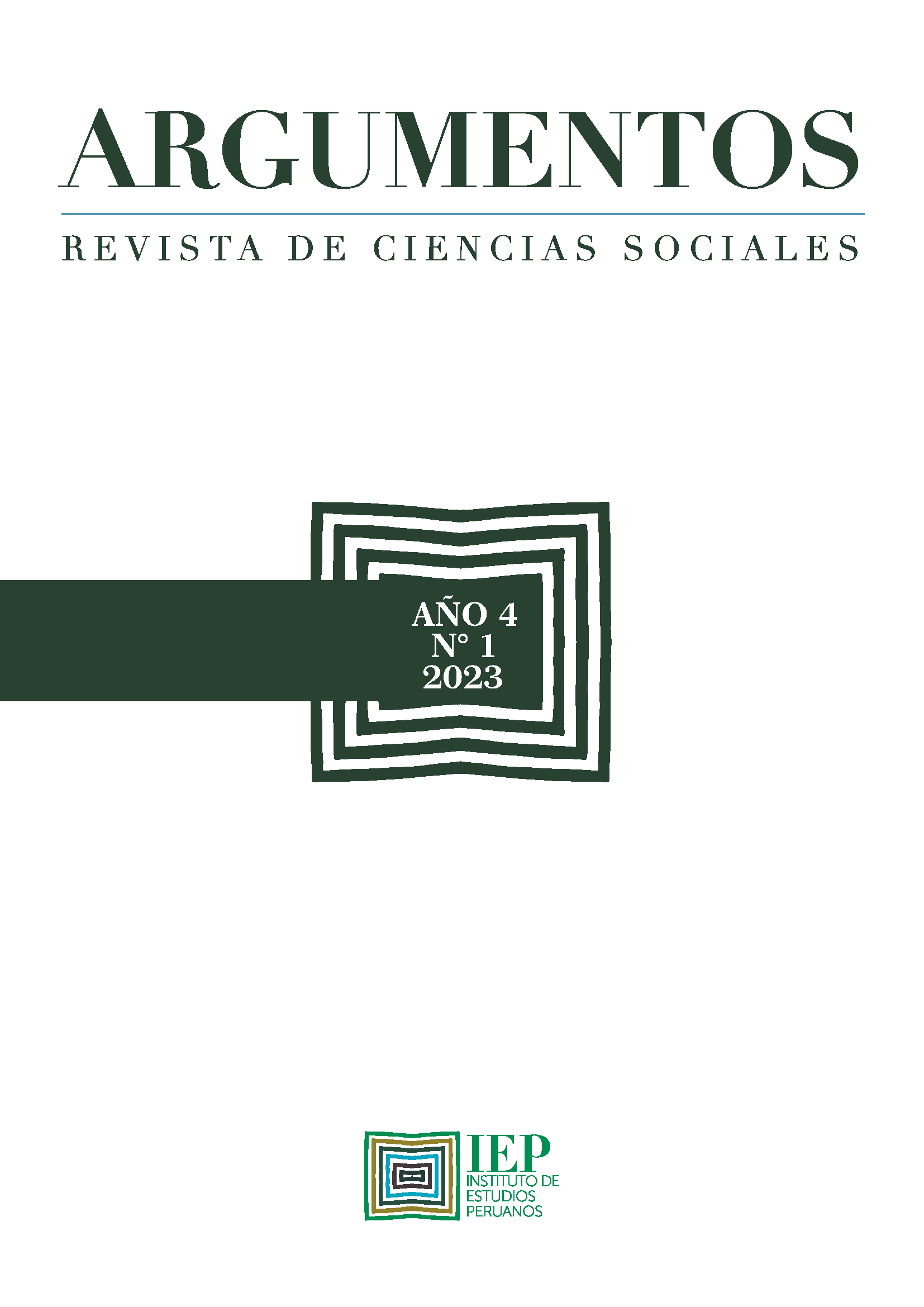Ser una mujer de «la masa» en el «nuevo Estado» senderista
Resumen
A finales de la década de 1980, huyendo de la persecución de los militares y ronderos, el Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso (PCP-SL) obligó a toda la población asháninka y colona, residente en la cuenca del río Ene, a desplazarse hacia el monte virgen. Por muchos años, permanecieron en campamentos a los que el PCP-SL llamó su «nuevo Estado», en donde se impuso nuevas reglas de convivencia. El cambio se expresaba sobre todo en el cuidado y educación de los hijos menores: los más pequeños fueron entregados a cuidadoras y los que tenían entre 8 y 12 años, al autodenominado «partido» para formarlos como los futuros combatientes revolucionarios («pioneritos»). Los y las jóvenes y los varones adultos fueron enrolados para servir en su ejército. Las mujeres tuvieron que adaptarse a esta nueva cotidianeidad. Ante ello, desarrollaron una resistencia individual y silenciosa, que el PCP-SL no pudo controlar. Las emociones que generaban los abusos senderistas y la responsabilidad del cuidado de sus hijos pequeños fueron el principal motor de resistencia de las mujeres.
Citas
Arent, A. (1988). Los orígenes del totalitarismo. Grupo Santilla de Ediciones S.A.
Barrig, M. (1993). Liderazgo femenino y violencia en el Perú de los 90. Debates En Sociología, (18), 89-112. En: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/6678
Chiricente, L. (2014). La violencia senderista entre los Asháninkas de la selva central. Cronología de la guerra interna en la región de Satipo. IDEHPUCP.
Certeau, M. (2010). La invención de lo cotidiano. Tomo 1: artes de hacer. Universidad Iberoamericana.
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003). Informe Final. Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Fabián, B. (1994). Testimonio. La mujer Asháninca en un contexto de violencia política. Revista Amazónica Peruana. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
Fabián, B. y Espinosa, O. (1997). Las cosas ya no son como antes: La mujer Asháninca y los cambios socio-culturales producidos por la violencia política en la Selva Central. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
Foucault, M. (1998). Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber. Siglo veintiuno editores.
Heller, A. (1987). Sociología de la vida cotidiana (2da ed.). Ediciones Península.
Instituto Nacional de Estadística Informática (INEI) (1981). Censos Nacionales 1981 VIII de Población y III de Vivienda. Disponible en: http://censos.inei.gob.pe/censos1981/redatam/. Acceso: 1 de mayo de 2022.
Instituto Nacional de Estadística Informática (INEI) (1993). Censo de Población. Junín: Población menor de 15 años huérfana de madre por área urbana y rural, según grupos de edad. Lima: INEI.
Ñaco Rojas, G. (2010). Mesozonificación ecológica y económica para el desarrollo sostenible de la provincia de Satipo. Informe temático. Caracterización social y antropológica. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana.
Ramírez Durand, O. (2006). El mega juicio de Sendero: Feliciano. Disponible en: https://iep.org.pe/coleccioncid/megajuicio-sendero-feliciano/ . Acceso: 1 de mayo de 2022.
Segato, R. (2019). Quatro temas de una reflexión divergente sobre la violencia contra las mujeres. En F. Muñoz, C. Esparza y M. Jaime (eds.). Trayectorias de los estudios de género (pp. 139-156). Pontificia Universidad Católica del Perú.
Derechos de autor 2023 Sofía Macher

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.